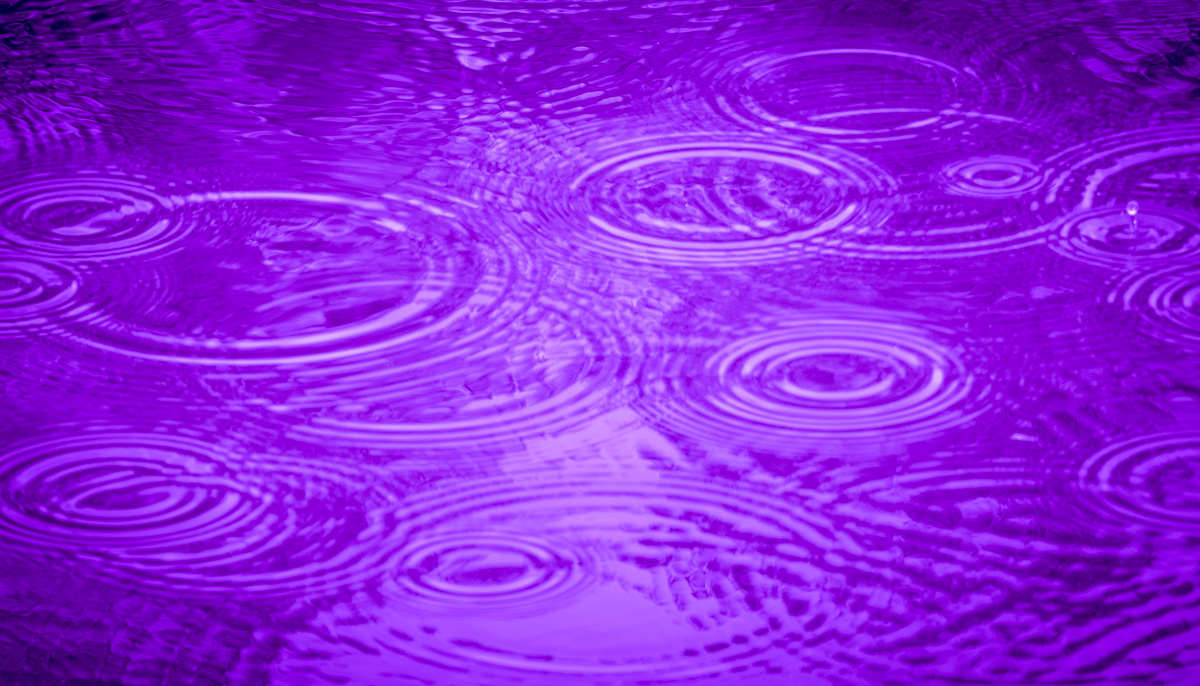El concierto de la vida. Una crónica lluviosa
 Es una tarde oscura, el aire huele a licor de lluvia, los relámpagos paparazzi fotografían los rincones oscuros de la ciudad. Salí de casa con paso ágil, ahora el clima me obliga a disminuir la velocidad. Hay que detenerse y levantar la nariz, mirar el techo gris de nubes que se ha puesto para darnos un poco de intimidad; hay que abrir la garganta y probar el sudor del viento, escuchar el trueno que vibra en las ventanas. Voy tarde pero no importa, asistir a un concierto es también escuchar el tintineo de las llaves, el motor del auto, la histeria de los cláxones, el escándalo de la lluvia, la marcha de los pies que suben corriendo las escalinatas para alcanzar el mejor lugar.
Es una tarde oscura, el aire huele a licor de lluvia, los relámpagos paparazzi fotografían los rincones oscuros de la ciudad. Salí de casa con paso ágil, ahora el clima me obliga a disminuir la velocidad. Hay que detenerse y levantar la nariz, mirar el techo gris de nubes que se ha puesto para darnos un poco de intimidad; hay que abrir la garganta y probar el sudor del viento, escuchar el trueno que vibra en las ventanas. Voy tarde pero no importa, asistir a un concierto es también escuchar el tintineo de las llaves, el motor del auto, la histeria de los cláxones, el escándalo de la lluvia, la marcha de los pies que suben corriendo las escalinatas para alcanzar el mejor lugar.
Me ha tocado en gradas, el sitio está lleno a pesar de la lluvia, en el escenario los instrumentos lucen elegantes en la penumbra. Es curioso cómo se llenan los momentos de espera, a mi lado una pareja ha inventado el siguiente juego: “Pasado un relámpago hay que adivinar el tiempo en que tardará en llegar el trueno”, dice él, ella lo mira con fastidio pero acepta. Por supuesto el reto solo ocurre cuando el relámpago es lejano y la luz adelanta al sonido, es entonces cuando cobra importancia la enorme diferencia que hay entre sus velocidades.
Al sonido le toma un segundo recorrer 340 metros , en el aire. Todos conocemos el efecto de arrojar una piedra al agua, nuestro reflejo se descompone entre las ondas que viajan en círculos concéntricos. Con el sonido pasa lo mismo, basta con que alguno de los músicos toque una de las cuerdas de la guitarra para que se produzcan ondas de presión viajando esféricamente desde su posición. A mis 50 metros de distancia del escenario, la música tardará alrededor de 0.15 segundos en llegar a mis oídos. Trescientos metros más lejos y ya vería un retraso entre el sonido de la voz y el movimiento de la boca del cantante.
La lluvia amaina, las luces se apagan y no tarda en llegar la emoción animal. Hay aullidos de lobo, chillidos de hiena, gritos simiescos acompañados de manos levantadas y gestos de alto contenido sexual. La música comienza y los rostros extasiados parecen confirmar las sospechas de Darwin “Es bastante más probable que los progenitores del hombre, tanto machos como hembras, intentaran atraerse mutuamente con notas musicales y con el ritmo, y no que tuvieran el poder de expresar lo que sentían mediante el lenguaje articulado.”
Frente a los fans verdaderos, hay quien vino sólo porque conoce una canción, esa que no dejan de tocar en la radio a todas horas; otros están aquí a la fuerza, se les ve la molestia al mirar a sus novias derretirse por cuatro flacos greñudos. A mí lo que me trajo fue el sonido de las seis cuerdas, el guitarrista hace llorar a su instrumento a golpes de blues; toca un solo, un pequeño riff y vuelan hacia mí las notas, se encajan en la piel del alma con sus garras.
Hace poco leí algo sobre las telarañas. Unos científicos de Oxford descubrieron que las arañas afinan su red controlando las propiedades de la seda, las tensiones y las interconexiones de los hilos. Luego, al pulsarlos como si fueran cuerdas de guitarra “escuchan los ecos” con sus patas, con esto pueden evaluar la condición de su red. Las diferentes frecuencias de vibración les comunican sobre las presas y las buenas o malas intenciones de un posible compañero. Ahora que lo pienso, hay algo arácnido en las manos veloces del guitarrista.
Cada vez me siento más embriagado por la música, el programa está bien pensado para lograr un colorido viaje emocional. El vocalista suda en el escenario, nosotros brincamos al ritmo del bajo y la batería. We are waves, we are waves , you know, le escuché recientemente a una banda alemana; retumban las bocinas y el suelo donde saltamos, retumba el pecho con el corazón acelerado. Somos ondas, tú sabes.
Todo vibra, lo hacen nuestros pulmones para inhalar y exhalar el aire, el corazón para bombear la sangre; vibran nuestras cuerdas vocales al hablar y también las pequeñísimas partículas que nos conforman. Hubo un tiempo en que se pensaba que al enfriar un cuerpo hasta el cero absoluto (-273 grados centígrados) sus átomos quedarían inmóviles; luego llegó la física cuántica con sus extrañas filosofías: “nada se queda quieto” dijo “incluso en el frío más extremo hay una vibración que no cesa, la materia tiene una música de fondo imposible de apagar.”
Cuando pienso que he llegado a la cima goce musical, me sucede algo extraño, la sensación es similar al momento en que una borrachera me aísla del resto de las personas, cuando lo que captan los sentidos parece correr a una íntima velocidad. Se agudiza la vista, el escenario me hipnotiza cual si fuera el fondo iluminado de un pozo, el oído logra la dualidad de distinguir los instrumentos por separado y en conjunto. De pronto la música deja de ser para los otros y me habla de manera personal. Es el momento del nirvana, cuando esta lluvia que cae se convierte en la lluvia púrpura de Prince y en la lluvia de noviembre de Axl Rose; cuando el viento me recorre la espalda con los adagios-caricias de Albinoni y Aranjuez.
Dado que ese mundo no es accesible en el curso normal de los días, el arte tiene que llevar al espectador a una actitud de desprendimiento de sí mismo, a un estado sin la contaminación de las necesidades o preocupaciones personales. Schopenhauer llamó a este momento de trance “la forma estética del conocimiento”. Analizando lo anterior, creo que fui capaz de alcanzar ese punto.
El concierto finaliza, a la salida todos nos miramos con una hermandad que no durará más allá de este momento. Mañana la vida seguirá con las sinfonías de siempre, esas que a fuerza de la costumbre ya no causan sorpresa. ¿Qué es la música?,me pregunto antes de dormir e intento una sesuda respuesta. Sin embargo no logro contestar, junto al golpeteo de las gotas en la ventana hay un zumbido en mi cabeza que no me deja pensar con claridad.
Hits: 6